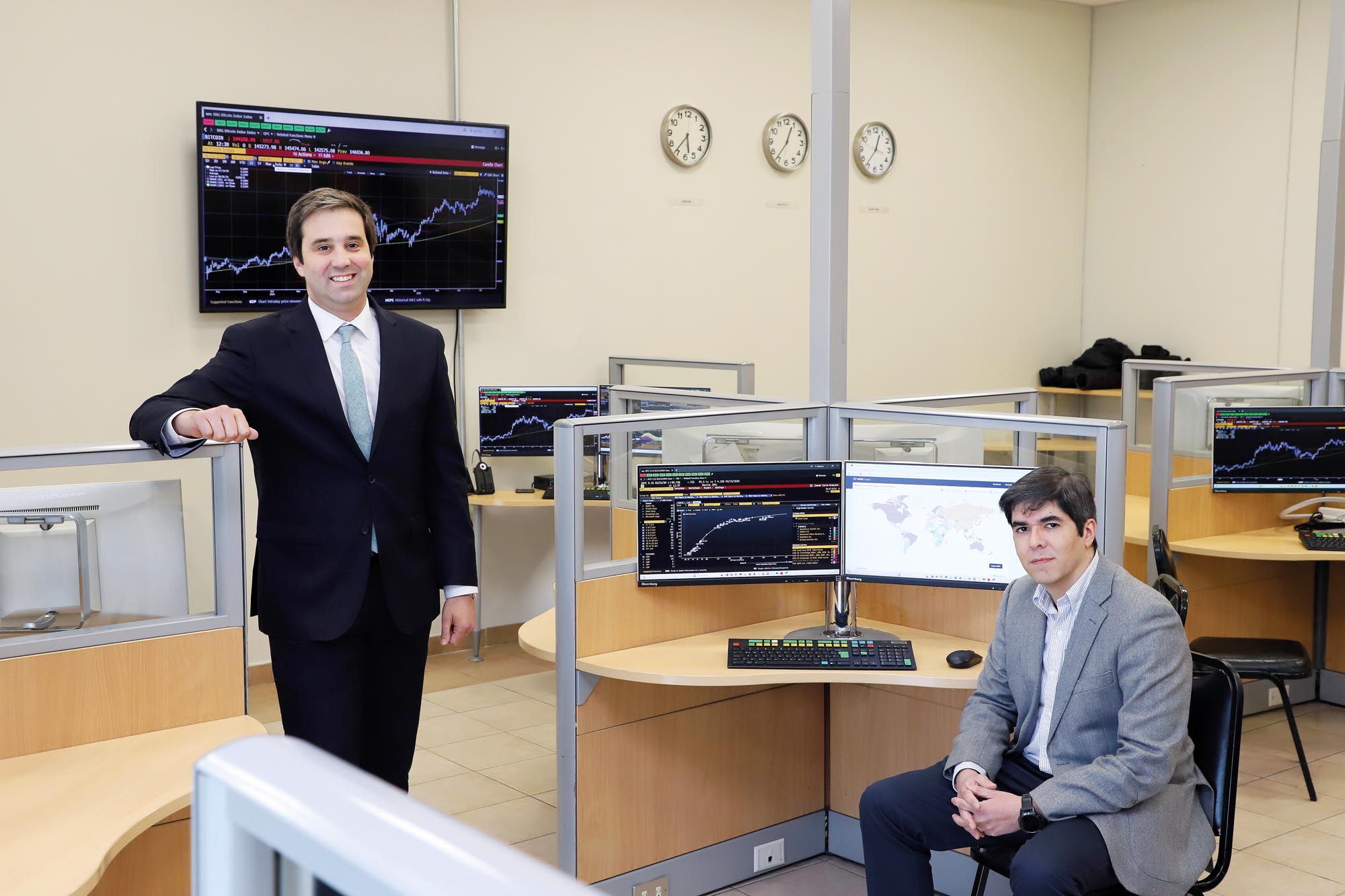Desinformación y democracia: una realidad ineludible
Aunque solo el 1% de los contenidos a los que nos exponemos diariamente corresponde a desinformación, ya se han constatado efectos en épocas de elecciones.
Cinco miradas de la comunidad académica nos preparan para navegar atentos en un entorno cambiante.
La desinformación está en el centro del debate y es objeto de reflexión, estudio y mediciones en la Universidad de los Andes. Dado que implica una intención de engañar o manipular a la opinión pública, sus efectos en la democracia cobran relevancia en cada proceso eleccionario.
Dos fenómenos abonan el camino para la desinformación, a juicio de Juan Ignacio Brito, profesor de la Facultad de Comunicación (FCOM). Por un lado, la significativa caída, incluso a menos de dos dígitos porcentuales, de la “cantidad de gente que declara confiar en las instituciones básicas de la democracia” y, por el otro, la doble baja del consumo y de la confianza en los medios tradicionales de comunicación.

“Se produce una incertidumbre respecto de cualquier información, especialmente si ha sido mediada por estas instituciones (medios de comunicación), y la gente busca métodos alternativos para informarse”
Juan Ignacio Brito, Periodista y M.A. in Law and Diplomacy
“Se produce una incertidumbre respecto de cualquier información, especialmente si ha sido mediada por estas instituciones, y la gente busca métodos alternativos para informarse”, señala. “La capacidad de viralizar contenidos hace hoy que la distribución de cualquier tipo de noticias sea mucho más rápida, y eso potencia la posibilidad de que se produzca desinformación”, agrega.
Según el informe 2025 del Digital News Report hubo un ascenso de cuatro puntos en el consumo de medios respecto de 2024, pero solo un 36% de las personas confía en las noticias. “La credibilidad de los medios está a la baja”, confirma el académico de la Facultad de Comunicación Guillermo Bustamante.
Caer en las redes
“Hoy día no vamos a buscar las noticias en los medios de comunicación, sino que nos informamos a través de redes sociales”, aclara. Como allí se sigue a gente afín, se producen “cámaras de eco” que amplifican ciertos contenidos y cultivan sesgos. De todos los contenidos a los cuales nos exponemos cada día, indica el periodista, “los que son factualmente falsos son muy pocos”. No obstante, se han constatado efectos en épocas eleccionarias.
El profesor Bustamante es coautor del estudio “La cultura participativa en los procesos de desinformación: el caso chileno durante 2021”, y del paper “Your house won’t be yours anymore!”, que se publicó en diciembre pasado en el International Journal of Press/Politics. “En el primer plebiscito de salida del proceso constitucional, y contrario a lo que nosotros podríamos haber esperado, la desinformación se había amplificado por los medios de comunicación”, comenta.

“En el primer plebiscito de salida del proceso constitucional, y contrario a lo que nosotros podríamos haber esperado, la desinformación se había amplificado por los medios de comunicación”
En el paper, revela el académico, se identificó “una asociación pequeña, pero consistente y significativa, entre las personas que se expusieron a desinformación y el voto, mediado por la creencia en desinformación y por el consumo de medios”. Sin embargo, indica, “el consumo de desinformación, en sí mismo, no es tan relevante para el cómo yo voto”, pues otros factores ponderan más.
Actualmente, Guillermo Bustamante está estudiando lo que parece ser una tendencia: quienes más comprenden cómo funciona la inteligencia artificial y tienen una actitud más crítica frente a ella podrían identificar mejor la desinformación y descartarla. La educación, dice, es esencial: “Hay que alfabetizar mediáticamente a los niños, niñas y adolescentes, y a los adultos mayores, que son poblaciones vulnerables, para que puedan entender por qué es importante leer el diario y ver ciertos programas de televisión”. También, para que comprendan cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales y que “estamos dejando que esos algoritmos tomen las decisiones por nosotros”.
Manfred Svensson, director del Instituto de Filosofía, invita a poner atención en los usos políticos de la alarma que enciende la desinformación. Acusar de desinformar, señala, “se ha vuelto un instrumento muy fácil para desacreditar posiciones rivales”. Advierte también que “la lucha contra la desinformación se lleva adelante bajo el título del fact-checking y hay toda una industria que se presenta como una verificación de hechos y nada más que hechos”. Pero no siempre es así.
Verificar la (des)información
El profesor Svensson publicó en enero la columna “¿Quién chequea a los chequeadores?”, a propósito de un reportaje del portal Unherd que demostró que algunas ONG encargadas de fact-checking lo que hacían era medir adhesiones a esquemas valóricos. Por ejemplo, recuerda, el criterio de cuán hiriente puede parecer una noticia “se usaba para calificarla luego como una noticia que desinforma”. El filósofo es enfático: “Cada vez que uno levanta preguntas respecto de cómo vigilar, tiene que preguntarse quién vigila a los vigilantes”.
“Cada vez que uno levanta preguntas respecto de cómo vigilar, tiene que preguntarse quién vigila a los vigilantes”
Manfred Svensson, Licenciado y Ph.D. en Filosofía

El profesor de la FCOM Pedro Anguita constata que “son pocos los países que han legislado acerca de la desinformación” y advierte: “Cualquier tipo de regulación que exista sobre la libertad de expresión, hay que mirarla siempre con recelo, porque afecta ese derecho fundamental de una sociedad democrática”.
El académico está liderando la investigación “Análisis de la desinformación en las elecciones generales de gobernadores y alcaldes del 27 de octubre 2024”, ganadora del Concurso de Estudios sobre Pluralismo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). “Nos arrojó un número relativamente bajo, de 20 o 25 desinformaciones que circularon”, revela Pedro Anguita, doctor en Derecho, que fue uno de los nueve integrantes de la Comisión Asesora contra la Desinformación, la que hizo 72 recomendaciones. “Si hay algo que afirmó la comisión en el segundo informe fue que es necesario reforzar el rol de los medios de comunicación para mitigar en algún grado la desinformación”, asegura.

“Cualquier tipo de regulación que exista sobre la libertad de expresión, hay que mirarla siempre con recelo”
Pedro Anguita, Ph.D. en Derecho
“Me da la impresión de que la desinformación viene, en gran parte, por las redes sociales, que contienen datos no verificados y fake news”, dice la profesora de la FCOM Francisca Greene. “En la medida en que haya mayor pluralismo de contenidos en los medios de comunicación, eso puede incentivar a la gente a informarse en los medios y no en las redes”, agrega.
La buena noticia es que sí se vislumbra un horizonte de mayor pluralismo, según ha constatado en la investigación ANID que lidera: “El papel del feedback de las audiencias y las métricas en la toma de decisiones editoriales en los portales web en Chile: pluralismo en la oferta de contenidos”. Los editores de los cinco medios digitales con mayor lectoría nacional y cinco de las ciudades más pobladas, ya le confirmaron que sí consideran esos índices para incluir más temas. “Está la esperanza de que ese feedback aumente el pluralismo de contenidos, al menos en los medios digitales. No como vemos que sucede hoy día, que la mayoría va publicando los mismos temas”, asegura.

“En la medida en que haya mayor pluralismo de contenidos en los medios de comunicación, eso puede incentivar a la gente a informarse en los medios y no en las redes”