La importancia de la comunicación madre e hijo desde la gestación

Los investigadores Sebastián Illanes y Federico Bátiz conforman un equipo interdisciplinario que busca profundizar en el impacto del estrés prenatal en el neurodesarrollo posterior de los niños.
Desde hace varios años el ginecoobstetra Sebastián Illanes, profesor investigador de la Facultad de Medicina y miembro del Centro de Investigación e Innovación Biomédica (CiiB), viene estudiando la fisiopatología y la predicción de enfermedades relacionadas con la placenta. Entre otros comentados estudios, el profesional ha investigado cómo el cambio climático incide en que aumenten los riesgos de embarazos prematuros, es decir, anteriores a las 37 semanas. También ha escrito sobre estrés prenatal durante el terremoto de Chile de 2010 y su impacto en el neurodesarrollo de los niños.
Federico Bátiz, médico y doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y director del CiiB, complementa que cuando llegó a trabajar a la Universidad de los Andes, el profesor Illanes lo entusiasmó con sus papers. “Juntos vimos si podíamos profundizar y trasladar el estudio del estrés prenatal al neurodesarrollo. Estos papers, por ejemplo, establecían una relación entre eventos estresantes objetivos y un desarrollo posnatal deficiente en algunos niños”, recuerda.
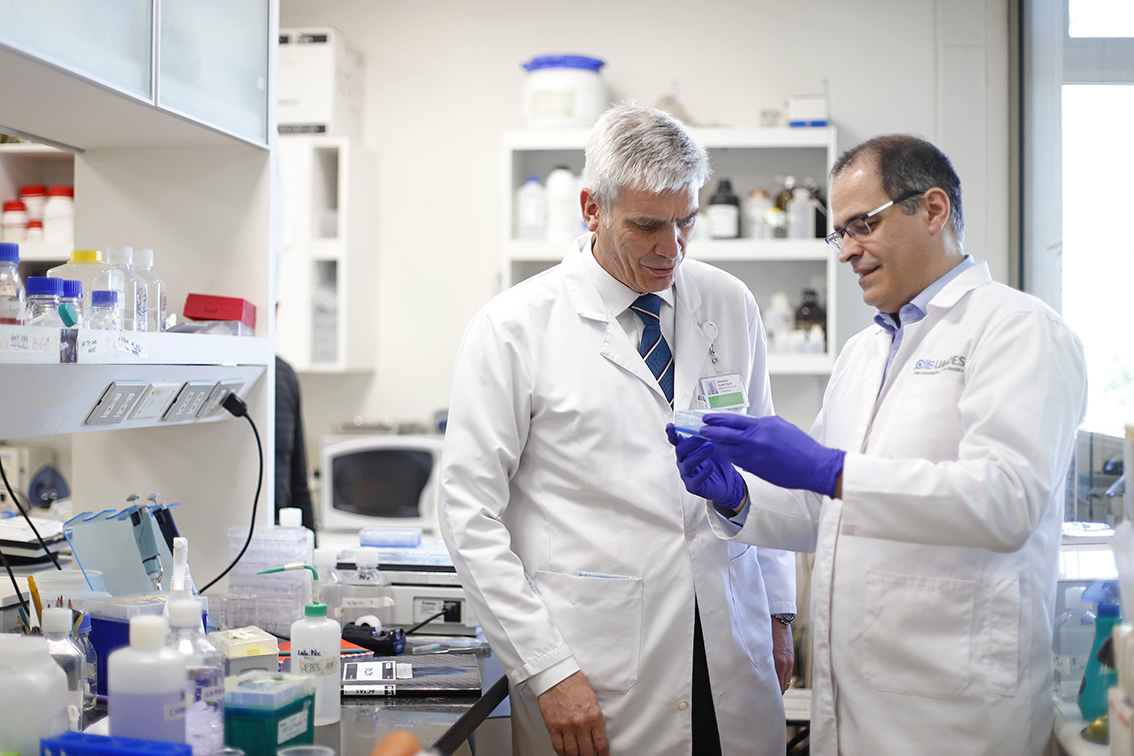
Los investigadores del CiiB Sebastián Illanes y Federico Bátiz estudian el concepto de programación fetal, es decir, cómo el ambiente intrauterino puede generar efectos en el niño.
Programación fetal
Siguiendo esa línea, Sebastián Illanes añade que han conformado "un equipo interdisciplinario e interinstitucional muy potente, conformado por investigadores UANDES, como Francisca Alcayaga, Dolores Busso, Lara Monteiro y Gino Nardocci, del CiiB; Pelusa Orellana, de la Facultad de Educación; Marcela Tenorio y Paulina Arango, de la Escuela de Psicología; junto a Andrea Leiva, de la Universidad San Sebastián, y Claudia Torres-Farfán, de la Universidad Austral de Chile". El Dr. Illanes afirma que "el trabajo colaborativo nos permitirá avanzar en comprender distintos mecanismos que pueden estar alterando el desarrollo", y agrega que "nuestra gran aspiración es que lo que descubramos tenga un impacto ya no solo a nivel de investigación, sino a nivel social. O sea, nos interesa cómo generamos instancias para disminuir la vulnerabilidad de los embarazos”.
El profesor Bátiz se explaya para explicar que abordan el concepto de programación fetal, es decir, el ambiente intrauterino que puede producir modificaciones adaptativas en las células y en los tejidos fetales.
"Es como si las células del feto quedaran seteadas con 'marcas" en su ADN, que se conocen como modificaciones epigenéticas. Esas 'marcas' adquiridas en la vida intrauterina perduran en la vida posnatal y pueden condicionar una mayor predisposición a desarrollar enfermedades en la niñez, adolescencia o adultez, tales como problemas de conducta, cognitivos, metabólicos, hipertensión arterial o problemas cardiovasculares", aclara quien, además, es codirector del Doctorado en Biomedicina.
También expresa que “hemos conformado un equipo de investigadores que nos permite dar respuesta a esta complejidad: cómo distintas exposiciones de la madre pueden combinarse y generar un efecto. La buena noticia es que la mayoría de los casos son reversibles, es decir, con eventuales intervenciones tempranas se podría alcanzar el desarrollo de un niño que estuvo en un ambiente intrauterino desfavorable”.
Sebastián Illanes, magíster en Ciencias Médicas, mención Biología de la Reproducción por la Universidad de Chile, apunta a que estamos ante un tema bien interesante y complejo. “Si vemos esto desde más lejos, el embarazo se nos aparece como una ventana de oportunidad. Es ahí, en el embarazo, donde se produce una serie de elementos que van a enseñarle al feto cómo tiene que leer su código genético el resto de su vida”.
“Las modificaciones epigenéticas adquiridas en la vida intrauterina perduran en la vida posnatal y pueden condicionar una mayor predisposición a desarrollar enfermedades en la niñez, adolescencia o adultez”
Federico Bátiz, Investigador principal del Grupo de Neurobiología del Desarrollo y director del CiiB

Impacto en las generaciones futuras
El ginecoobstetra y académico visitante de la Universidad de Singapur confiesa que, de todas las investigaciones que ha liderado, “esta tiene mayor impacto social, porque afirmar que nuestro futuro está definido desde la cuna es real. Lo importante es que hay intervenciones que son absolutamente factibles de realizar. Y estamos en una universidad con vocación de servicio, que sabe que invertir fondos en el embarazo puede tener un impacto gigantesco en las generaciones futuras”. También manifiesta que se debe dar un mensaje positivo. “Hay que ver las herramientas que apunten a mejorar los resultados. Los primeros dos años de vida son fundamentales para moldear, por eso son tan relevantes las salas cuna y los apegos con las madres”.
Sebastián Illanes concluye que el cerebro es una pieza clave. “Nosotros consideramos que habría una comunicación de la madre con el feto, a través de la placenta. Hay un brain to brain comunication. Hay moléculas del cerebro de la madre que pasan al hijo y lo modifican. Un mensajero que sale del cerebro de la madre llega por la sangre a la placenta y así impacta al feto”, cierra el especialista en Medicina Fetal y fundador del spinoff Pregnóstica, tecnología que busca identificar biomarcadores capaces de identificar pacientes en riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo.
“Nuestra gran aspiración es que lo que descubramos tenga un impacto ya no solo a nivel de investigación, sino a nivel social. O sea, nos interesa cómo generamos instancias para disminuir la vulnerabilidad de los embarazos”
Sebastián Illanes, Investigador principal del Grupo de Medicina Materno Fetal del CiiB
